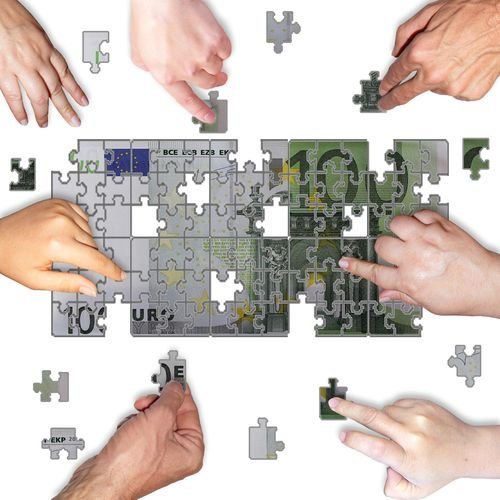Este año continua siendo una época de incertidumbres e inquietudes, a la espera de que el drama griego consiga un final, feliz o no
Contaba Martin Feldstein en un artículo publicado en Foreing Affairs en el año 2012, que en 1956, después de que Estados Unidos hubiese forzado a Francia y a Gran Bretaña a retirarse del canal de Suez, una vez que las tropas combinadas de ambos países en una operación conjunta con el ejército israelí habían conquistado para asegurar su navegabilidad sin restricciones tras la nacionalización del mismo por el Presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, el Canciller alemán, Konrad Adenauer le comentó a un político francés que las naciones europeas por separado nunca conseguirían jugar un papel decisivo a escala mundial, y que por eso resultaba necesario unirse para construir Europa …. “Europa será nuestra venganza”.
Un año después de esta humillación diplomática causada por el aliado hegemónico de Europa, se creaba el Mercado Común, que se amplió en 1967 para dar lugar a la Comunidad Europea y, posteriormente ya en 1992, alumbrar el Tratado de Maastricht que dio lugar a la Unión Europea, consolidando un gran área de libre comercio y de movilidad del trabajo,que significó el inicio de la cuenta atrás en el calendario de la adopción de una moneda única y el pleno desarrollo de un mercado europeo integrado para los bienes y servicios, cuyo hito fundamental ocurriría en el año 1999, alumbrando el nacimiento del euro como preludio hacia lo que debería ser una mayor unidad económica y política de las naciones del viejo continente al completo, tras la incorporación de los países del Este de Europa después de la caída del muro de Berlín.
Hoy en día, cincuenta y nueve años después de aquellas proféticas palabras y tras muchas y diversas vicisitudes, la anunciada venganza de Europa sigue amagando con asentar al viejo continente en el cuadrilátero de la política y de la economía internacional. Y el crochet definitivo que podría hacer realidad dicho objetivo, esto es, la consolidación de una unión política y económica articulada alrededor del cuestionado euro, parece un golpe imposible de asestar, porque pese a haber sido un destacado político alemán uno de los padres fundadores de la actual Unión Europea, la verdad es que Alemania siempre se resistió a crear una moneda única que supondría abandonar su querida divisa, el marco, que tanta estabilidad económica le proporcionó desde su recreación a raíz del fracaso de la República de Weimar para controlar una inflación desatada, la cual amenazaba gravemente con dar la puntilla a un país devastado por las consecuencias de la I Guerra Mundial.
Por eso, además del importante mensaje subliminal que supone el hecho de que su sede está localizada en Frankfurt – lo que facilita que muchos de sus funcionarios provengan de la propia Alemania y haya sido formados en el respeto a los mismos principios que rigen el funcionamiento del Banco Central alemán -, para preservar las esencias de la rigurosidad alemana en materia de política monetaria, el BCE se diseñó a imagen y semejanza del Bundesbank, postulándose su independencia de las decisiones políticas – algo que ha conseguido mantener a duras penas, dada la influencia que sobre el mismo ejerce Alemania -. En tanto que su único objetivo consiste en mantener la estabilidad de precios, fijada en contener la inflación de la eurozona en el entorno del 2%, - lo que, por ejemplo, sienta una importante diferencia con la Reserva Federal norteamericana que, a este mismo objetivo, le ha añadido la consecución de una tasas sostenible de crecimiento económico del empleo, lo que le otorga mucha más flexibilidad a la hora de manejar la política monetaria -. Se establecieron, asimismo, otras limitaciones colaterales en su actuación, como son la prohibición de comprar directamente bonos emitidos por los Estados miembros de la Unión Monetaria Europea, o la prohibición de participar en rescates de países que se declarasen insolventes.
Además, para asegurar la estabilidad económica de los países de la eurozona, se establecieron dos reglas adicionales recogidas en el Tratado de Maastricht, y que debían de cumplir todos los países que quisiesen entrar a formar parte del que, inicialmente, pretendía ser el selecto club del euro, como eran cumplir primero y asumir después que el déficit público no debería superior al 3% del PIB, y que el techo de la Deuda Pública se situaría en el 60% del PIB. Sin embargo, los primeros en incumplir, estos principios fueron precisamente los alemanes (y, tras ellos, también los franceses) sin que el incumplimiento de estos objetivos les supusiese, en su momento, ninguna clase de penalización, entre otras cosas porque tenían la mayoría de los votos en las instituciones europeas que podrían haber impuesto las sanciones previstas.
Aunque en aras a la verdad, hay que decir, que los alemanes fueron capaces de resolver por sus propios medios su particular crisis, derivada en gran medida del proceso de reunificación de las dos Alemanias, en base a la rigurosa implantación de las recetas de austeridad que ahora predican para el resto de Europa.
Si bien, en este análisis simplista, se obvia que hubo “mecanismos de trasferencia entre países” vía los mercados, que eludieron la necesidad de utilizar los fondos públicos comunes para ayudar a Alemania a solucionar sus problemas, pero que ayudaron a alimentar la intensidad de la crisis inmobiliaria y financiera sobrevenida posteriormente y cuyas consecuencia aún padecemos.
Para el euro, este año continua siendo una época de incertidumbres e inquietudes, a la espera de que el drama griego consiga un final que, feliz o no, despeje las dudas de si la casa común construida alrededor de la lareira de la moneda única, continuará albergando a todos sus miembros, o si el abandono de uno de ellos, puede abrir la puerta para una desbandada forzada por la implacabilidad de unos mercados que impedirían que Europa pudiese ser la ansiada, pacífica e indolora venganza planeada por Adenauer.
Parafraseando lo comentado en su análisis sobre Alemania, aparecido en el último número del mes de marzo de The Economist, uno de los principales fallos, de índole eminentemente política, presentes en el diseño del euro fue no resolver, desde su inicio, el problema que para el establecimiento de una política económica común supone el hecho de que las decisiones que importan han seguido tomándose en las capitales europeas – fundamentalmente Berlín y, en menor medida, París, con algunas reminiscencias londinenses, que cada vez resultan menos interesadas y menos relevantes para la construcción de un futuro común en una Europa donde Gran Bretaña parece seguir empeñada en reivindicar su condición insular con conexiones al otro lado del Atlántico - , en lugar de tomarse en las Instituciones Europeas a las que teóricamente se les iba a ceder progresivamente mayores cuotas de protagonismo, a cuenta de la soberanía nacional, sobre todo en las cuestiones de índole económica.
Este hecho, junto con el gran fallo en la concepción del euro, reiteradamente señalado por diferentes economistas, con Paul De Grauve a la cabeza, derivado de que la creación de la eurozona no tuvo en cuenta los riesgos derivados de la existencia de períodos recurrentes de expansiones y recesiones que, además de ser consustanciales al capitalismo, resultarían asimétricas entre el heterogéneo conjunto de países que forman parte del área del euro, está poniendo de manifiesto que la implementación de una política monetaria común, al menos la basada en la fijación de los tipos de interés y en control de la inflación, puede tener consecuencias contradictorias en los diferentes países de la eurozona, beneficiando a unos y perjudicando a otros.
Lo cual, en ausencia de un prestamista de último recurso – papel que correspondería jugar al Banco Central Europeo-, pone de relieve la fragilidad del mercado de bonos de los gobiernos de los países periféricos, en una unión monetaria que no puede garantizar, con plena seguridad, a los inversores públicos y privados, el repago al vencimiento de los mismos, al contrario de lo que ocurría si la política monetaria fuese nacional porque, en este caso, los gobiernos si que tienen la capacidad de “forzar” a sus respectivos Bancos Centrales a proveer de liquidez a sus sistemas bancarios internos, sin que hubiese límites a la capacidad de crear dinero, siempre cuando, claro está, no surgiese una crisis de confianza en la voluntad y en la capacidad a largo plazo de que dichos países serían capaces de cumplir con sus compromisos.
En este contexto, sin una mayor integración económica, sobre todo en materia fiscal y en el funcionamiento de los mercados de trabajo, el euro ha bloqueado, desde su nacimiento, cualquier posibilidad de realización de transferencias de recursos entre los países de la eurozona provenientes de un fondo común, como - ocurre entre los diferentes estados de Estados Unidos –. Siendo estas un poderoso elemento que actuaría como amortiguador de los perniciosos efectos derivados de la coexistencia de países con significativos déficits comerciales y no menos importantes déficits públicos (los periféricos), con otros países (los centrales) que, o bien han logrado superávits en ambas variables clave de la política macroeconómica, o bien han demostrado una mayor capacidad para contener, dentro de determinados límites, los desequilibrios registrados en los mismos, con su consiguiente efecto balsámico sobre posibles problemas tanto en la deuda soberana, como en los sistemas financieros en las naciones con estructuras productivas menos diversificadas y también menos orientadas hacia el exterior que, además, presentan la particularidad de ser los que tienen también los entramados institucionales más débiles de la Unión Europea.
Y estos ”estabilizadores automáticos”, a la par que suavizarían las políticas de austeridad necesarias para corregir los desequilibrios en las cuentas públicas y en el sector exterior que pudiesen existir en un país, mejorarían también las posibilidades de atemperar las fases del ciclo económico, que tendería a resultar más homogéneo entre los diferentes países pertenecientes a la misma área económica, evitando los riesgos de que uno de ellos – como sucede actualmente con Grecia - pudiese abandonarla, pero también suprimiendo la posibilidad de romper con el tipo de cambio fijo que representa la moneda única dentro de la eurozona, lo que resultaría beneficioso para los países que, como Alemania, tienen un crónico superávit en su balanza comercial.
La moneda única requería, ineludiblemente, la existencia de una política monetaria única y, subsiguientemente, la unificación, bajo una misma autoridad económica, del manejo de los tipos de interés para controlar la inflación, regular los movimientos del tipo de cambio del euro e incentivar o enfriar la economía en función de las etapas del ciclo económico en función de las condiciones internas de la Unión Europea y, también, por los factores exógenos derivados de la creciente globalización económica. Aún así, la existencia de un tipo de interés único, cuando las condiciones macroeconómicas subyacentes son muy diferentes entre los países, inevitablemente conduciría no solo a la existencia de diferentes primas de interés en función del riesgo percibido por los inversores en cada país, sino también al surgimiento de mayores desequilibrios en el output y en el empleo, dado que los ajustes económicos necesarios, ya no se podrían hacer por medio de devaluaciones.
Además, existe el agravante de que el elevado peso de los países centrales de la Unión Europea, y en especial de Alemania, condicionarían cualquier decisión de la autoridad monetaria común – o sea, el Banco Central europeo -, que primaría los intereses de estos países sobre el del resto de sus socios, ahondando en la profundidad y en la persistencia de cualquier desequilibrio, bien en las cuentas públicas, bien en las balanzas comerciales de los país más débiles con el resto del mundo, cuando por ejemplo, como fue el caso, una política de tipos de interés barato, deviniese en un elevado endeudamiento de países como España, Grecia Portugal, Irlanda, e incluso Italia. Así, los inversores ignorando los riesgos que el Tratado de Maastricht trató de prevenir, consideraron a toda la eurozona igual de segura e inundaron de liquidez las economías de estos países que, cuando vieron cortado el grifo de la misma y se encontraron con la necesidad de devolver las cantidades concedidas en préstamo, fueron incapaces de salir del atolladero, siendo obligados a la implementación de rigurosas políticas de austeridad, al hilo de las recetas postuladas por los países que disfrutaban de una mejor situación económica y tenían además un mayor peso en la toma de decisiones de las instituciones económicas y monetarias del conjunto de la Unión Europea.
En todo caso, no hay que desestimar las múltiples evidencias que apuntan a que Alemania es, de todos los países europeos, el que parece estar más empeñado en la construcción de Europa, y también es la que, repetidamente, solicita una mayor coordinación de las políticas económicas de los diferentes países, nucleadas en torno a una regulación homogénea de los mercados de trabajo y una mayor profundización del actual consenso sobre el funcionamiento de la política fiscal y sus objetivos últimos, que son los dos próximos pilares sobre los se debería avanzar hacia el establecimiento de un mínimo común múltiplo en materia de impuestos. También ha dado muestras suficientes de su voluntad de negociar una y otra vez hasta encontrar soluciones asumibles para todos, incluso en contra de una parte relevante de sus propios ciudadanos. Aunque, seguramente, a ello no ha sido del todo ajenos el hecho de que una mayor coordinación de las políticas económicas en el seno de la eurozona, dado el estrecho marco de las razonablemente posibles, sería en realidad una articulación de las mismas en torno a las predicadas y practicadas por Alemania, capital Berlín.