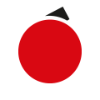Este pregón lo escribió Valente en Ginebra, donde residía en 1965, a petición del concejal Aguirre. Lo envió, grabado en magnetofón, para que fuera leído en público. El original se encuentra en la Cátedra Valente de la Universidad de Santiago, que dirige el profesor Claudio Rodríguez Fer.
Convocaros, amigos, a una fiesta, a una celebración comunitaria en la que el que os habla no ha de estar parece encargo extraño. Lo es menos si se piensa que la ausencia cuando se declara o hace sentir tal vez sea una forma más viva de estar presente entre los otros. No por menos visible es menos real la participación del que está lejos. Porque sólo se está lejos o sólo se siente uno lejos en relación a algo que en el fondo se desea o se quisiera tener, aunque acaso sepa uno que nunca más será posible tenerlo. Pero no importa. Ese deseo que parece como si naciera de sí mismo y en el que la cosa deseada termina por tener una realidad más profunda que la que la posesión le daría es forma antigua de nuestro sentir y tiene entre nosotros nombre propio: es la saudade.
Tener saudade es tener soledad, tener soledad de algo a lo que se quisiera a la vez volver y no volver, porque la saudade aleja y acerca, separa y aproxima, es decir, nos pone ante las cosas a la distancia necesaria para verlas mejor y nos une a ellas con una nueva y acaso ya no perecedera vinculación.
De este modo, el que ahora os convoca se siente realmente unido a esta celebración de los magostos y el San Martín. Estando lejos participa en ella y se la representa y, al representarla, la distancia misma o esa forma peculiar de estar cerca y lejos a la vez que es la saudade lo empuja más hacia el sentido oculto que hacia la apariencia o forma de la representación.
Digo representación porque toda fiesta que los hombres repiten, como todo lo que reúne a muchos para reiterar las mismas cosas que ya recordaban sus padres y los padres de sus padres, es representación de un rito. Y esto no hay que olvidarlo: el magosto es una representación ritual. Los ritos son una de las formas de la memoria común, de la memoria entera del hombre. No puede éste olvidar el sentido de sus ritos, porque si los olvida los mecaniza y los pierde, y con ellos pierde también una porción de su propio ser.
Todos sabéis que hay en el magosto dos fijaciones rituales por lo menos, que han de cumplirse para que un magosto sea tal. La primera es que ha de hacerse en el monte. No hay magosto en la casa, en la ciudad; hay que salir a la naturaleza, hay que subir al monte, y esa subida, la ascensión a lo alto, es elemento conocido de rituales sagrados, de rituales de purificación.
Ya lo sabéis por los místicos, que tantas cosas pueden enseñarnos. Pero, una vez en lo alto, hay que hacer fuego, con madera, con leña, fuego natural. Y eso es, si cabe, más importante.
Todos los ritos del fuego (el fuego fijo de las hogueras, el móvil de las antorchas) son de decisiva importancia para el hombre. Porque el fuego es el primer gran intermediario entre éste y la naturaleza. El magosto es pues un rito de encender el fuego, de reunirse en torno al fuego para un ceremonial. ¿Pero desde qué memoria lejana se os convoca a este rito? ¿Cuál es su sentido?
Don Vicente Risco, ese escritor extraordinario que tuvimos entre nosotros y que tantas cosas nos enseñó con tan limpia humildad, escribió una vez que «el magosto es un rito de pastores». No explicó mucho don Vicente en esa ocasión el porqué de tal rito, aunque él bien lo sabía. Pero así es: subir al monte para el magosto es repetir un rito pastoral remoto. Estas hogueras de los magostos son supervivencia galaica de los rituales del fuego con que los celtas señalaban en el mes de noviembre no sólo el comienzo del invierno sino la llegada de un nuevo año. No era un ritual de campesinos que celebrasen la recolección, ya hecha tiempo atrás, era un ritual de pastores que recogían sus rebaños y se preparaban para la invernada, como bien puede leerse en ese libro maravilloso que se llama La rama dorada.
Los rituales del fuego cerraban en noviembre un ciclo de pastoreo iniciado en mayo con otra de las grandes festividades del calendario druídico. Lo mismo que los ritos primitivos del solsticio de verano vinieron a ser en su versión cristiana las hogueras de San Juan, los fuegos celtas de noviembre fueron también cristianizados. Por eso las hogueras otoñales de los magostos perduran aún, al menos en Galicia, bajo la advocación de San Martín. Pero la Iglesia no era ajena al sentido de los ritos que incorporaba o transformaba y tal vez no ha puesto por azar en la misa del Santo un evangelio de fuego y luz, de antorchas que se levantan contra las tinieblas: «et sicut lucerna fulgores illuminabit te».
He ahí la lejana memoria desde la que arden las hogueras de noviembre, encendidas remotamente para ritos de adivinación y también para acoger al espíritu de los muertos. Porque tampoco puede olvidarse que noviembre es el mes de los muertos, pero pensando siempre que el espíritu de éstos no apaga el fuego ritual sino que, por el contrario, lo hace arder más hondamente. Las hogueras de otoño convocan a todos, muertos y vivos, a una fiesta alegre, a una fiesta de estar unidos y de reconocerse. Es el rito acogido a la última luz preinvernal, que el fuego mismo no sólo simboliza sino preserva.
Magosto, rito de pastores, de encender el fuego, de reunirse, de participar. El que se reúne alrededor del fuego participa y comparte, porque alrededor del fuego alumbrado en común no cabe la desposesión. Tampoco eso ha de olvidarse y por eso va bien a estas hogueras del otoño la imagen dadora de San Martín partiendo su clámide, mitad por mitad, con el que no tenía. Así he visto a San Martín hace tiempo, mucho tiempo antes de imaginarme que podría ser algún día pregonero suyo, bajando por tierras nuestras con las manos repletas no de tener sino de dar:
San Martín de otoño,
sin capa ni adorno,
corazón redondo.
Y tal vez siga bajando así el Santo en busca de magostadores y hogueras, vino nuevo y castañas, en medio de un paisaje que a estas alturas habrá completado ya el ciclo violento y hermoso que lleva a las vides del amarillo al rojo en un esfuerzo por retener, como todo lo vivo, lo que es señal de vida: el fuego y la luz.