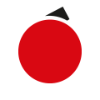El camino francés (iter francigenus) hacia Santiago de Compostela es recorrido, este año jubilar, por numerosos peregrinos procedentes de los más alejados rincones de la tierra. En el estrecho puente de Hospital de Órbigo, León, célebre por las justas que mantuvo Suero de Quiñones, a mediados del siglo XIV, aún sonriendo la leve luz de una mañana primaveral, pregunté a dos encorvados peregrinos, ya entrados en edad, de caminar nervioso y un tanto jadeante, su procedencia. Venían del país del Sol Naciente, Japón, de la ciudad de Nagasaky, budistas de religión. ¿Qué movía a estos peregrinos tan largo e incómodo viaje?, me pregunté. No era la creencia en un dogma religioso, ni la fe que asocia el camino con un lugar objeto de la peregrinación, ni tampoco el espacio pintoresco o exótico por el que se camina. Para el docto caminante el arte de tantos monasterios que jalonan la vía jacobea puede ser un atractivo; y lo puede ser la historia del románico o del gótico; las majestuosas catedrales (Burgos, León, Santiago), o tal vez el lejano pasado medieval en frontal convivencia con tres pueblos, tres culturas y religiones, que determinaron la historia de Occidente: cristianos, judíos y musulmanes.
Peregrinus era para el rey Alfonso X el Sabio el equivalente a tanto quiere decir como extraño. Y asienta una definición perfecta en sus Siete Partidas: Romeros et peregrinos van por tierras ajenas lacerando los cuerpos y desprendiendo los haberes buscando los santuarios. Su fenomenología social era compleja: cumplir un voto, pagar una pena impuesta, lograr la triple corona de Jerusalén, Compostela y Roma, deseo de renovación religiosa y comunicación táctil o visual con unas reliquias con un especial poder demiúrgico.
De hecho, el camino hacia Santiago vino a ser allá por la Edad Media un pequeño microcosmos de clases, lenguas, procedencias, religiones e individuos: prófugos de la ley, mujeres de vida ligera, clérigos, monjes traficantes con reliquias, delincuentes, mendigos, histriones, juglares y hasta falsos peregrinos. Ya las Siete partidas demandaban que el camino hacia Santiago debía realizarse con gran devoción et con mansedumbre. El peregrino y el peregrinar es a modo de un paréntesis, de exilio voluntario, temporal, no sólo del espacio que uno habita sino también del ajetreo cotidiano de la vida. El peregrino se desliga de su lengua, de su familia, terruño, ocupación, y el camino viene a ser ese gran paréntesis que se impone con una meta a llegar, y con un proceso de ascetismo corporal y a la vez de contemplación de uno mismo, en el monótono ritmo de doblar y multiplicar pasos sobre pasos. Tales fines movería, uno piensa, a los dos peregrinos nipones, con quienes en el medio de un puente, en un entrecortado inglés, pregunté sobre el por qué de su ágil y tozudo peregrinar. No respondían sus atuendos (pesadas mochilas sobre la espalda) al personaje de doña Cuaresma, que describe Juan Ruiz, en el Libro de buen amor, en su camino hacia Jerusalén: nueva esclavina, sombrero redondo, bordón lleno de imágenes, en él la palma fina: / esportilla e cuentas para rezar aína (estr. 1205).